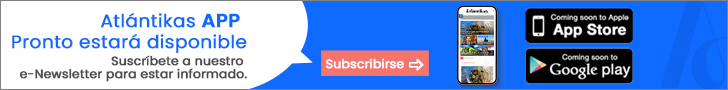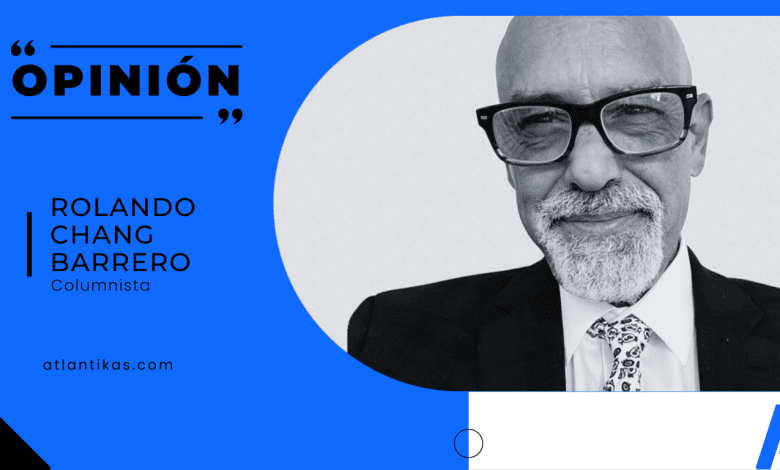
El reciente llamado del vicepresidente J.D. Vance a que los estadounidenses “los denuncien—es más, llamen a su empleador” si observan a alguien celebrando el asesinato de Charlie Kirk resulta inquietantemente familiar. Presentado como un deber moral, la exhortación pretende evitar la indiferencia frente a expresiones inhumanas sobre una tragedia. Sin embargo, sugiere un deslizamiento hacia un modelo donde la vida cívica se entrelaza con la vigilancia ciudadana.
Este enfoque evoca a los Comités de la Defensa de la Revolución (CDR) en Cuba, creados tras la Revolución, que funcionaban como organismos vecinales dedicados a monitorear y denunciar conductas consideradas “contrarrevolucionarias”. En la práctica, difuminaron los límites entre la solidaridad comunitaria y el control político.
Cuando un vicepresidente insta a los ciudadanos comunes a vigilar, confrontar e incluso castigar en el ámbito laboral a quienes emiten expresiones ofensivas, se corre el riesgo de reproducir un esquema de vecinos convertidos en guardianes ideológicos. El verdadero peligro radica en institucionalizar la sospecha, en convertir a la sociedad en policía del discurso.
Es un pensamiento al azar, pero no menor: la libertad no solo puede erosionarse mediante la censura oficial, sino también a través de la delegación del control social en la ciudadanía misma. Lo que comienza como rechazo al odio puede transformarse en una cultura de vigilancia.